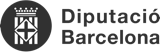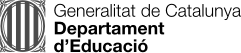Esta doble pregunta podría tener una respuesta breve: desde el nacimiento y hasta los tres años, los niños y las niñas aprenden las cosas más importantes de su vida, las que condicionarán más su carácter y temperamento cuando sean adultos. No se recuerdan las experiencias que se han vivido en este periodo, ni se tiene consciencia de ellas, pero, como los pedagogos y psicólogos hace tiempo que vienen diciendo, es la etapa más crucial de la vida de una persona.
La etapa de los 0 a los 3 años imprime buena parte del carácter y el temperamento que las personas tendrán el resto de su vida; desde el punto de vistaconductual y comportamental es la etapa más crucial de la vida de una persona.
Me gusta hacer comparaciones entre aspectos concretos del cerebro y aspectos muy diversos de nuestra vida cotidiana que nos pueden resultar más cercanos (un mueble, una motocicleta). Imaginemos que queremos hacer una figurita de barro. Tomamos un pedazo. Lo primero que hacemos es amasarlo bien amasado y, si es necesario, lo remojamos hasta conseguir el grado de humedad justo que nos permita irlo moldeando progresivamente. Si el trozo que hemos tomado es pequeño, no podremos hacer una figurita demasiado grande. Si está demasiado seco o demasiado húmedo, también condicionará el grueso de las diferentes partes de la figurita y aumentará o disminuirá la posibilidad de que se agriete cuando la pongamos a cocer. El resultado final dependerá muchísimo de esta primera fase: con un buen material conseguiremos figuritas más elaboradas y, sobre todo, consistentes. Es lo que hace el cerebro en estas edades, prepararse para lo que vendrá, para la «cocción», adquirir la «consistencia» neural necesaria para el resto de su vida.
No he elegido la palabra «consistencia» aleatoriamente o para que quede bien. Según el diccionario, la consistencia es la trabazón, la firmeza y la coherencia entre las partes de una cosa. En estas edades se establece literalmente la coherencia entre las partes del cerebro, cuyo funcionamiento genera y gestiona la mente de las personas durante toda su vida.
Entre el nacimiento y los tres años de edad, los programas génicos que actúan en el cerebro activan las neuronas de la corteza para que hagan muchas conexiones, muy especialmente entre áreas cercanas de esta zona. La corteza cerebral es la zona del cerebro que genera y gestiona los procesos mentales más complejos y elaborados, como la empatía, la toma de decisiones, el control motor voluntario, el control ejecutivo y el lenguaje, entre otros. Por eso niños y niñas aprenden a hablar solos a estas edades, sin que tengamos que enseñarles a hacerlo. Simplemente escuchan, imitan, ensayan, integran y, como por arte de magia (aunque no hay ninguna magia asociada), ¡ya está!, ya hablan.
Cuando llega este momento, los programas genéticos favorecen que las neuronas de la corteza emitan prolongaciones para conectarse entre ellas, por lo que, según qué variantes génicas lleve cada persona, esta actividad será mayor o menor. Pero lo que no dicen estos programas genéticos es qué neuronas concretas acabarán conectadas de manera efectiva, ni el número total de conexiones que habrá. Esto depende fundamentalmente del ambiente donde vive cada persona, que incluye el familiar, el social y, si se da el caso, también el educativo, puesto que entre los 0 y los 3 años la escolarización no es obligatoria. Dicho de otro modo, las conexiones concretas que acabarán estableciéndose, y que condicionan las capacidades y la vida mental desde ese momento, dependen de la interacción dinámica y constante entre el ambiente y el cerebro, que va creciendo y madurando.
Adaptación para sobrevivir
Antes de continuar, sin embargo, es necesario hacer un breve inciso para preguntarnos para qué sirve el cerebro. De manera intuitiva todos lo sabemos, pero pienso que es bueno verbalizarlo para entender mejor lo que implica esta etapa y qué consecuencias tienen los millones de conexiones que se hacen entre las neuronas de la corteza. El cerebro sirve, como ya saben, para aprender cosas, hacer latir el corazón, interpretar las imágenes que vemos y los sonidos que oímos, controlar el ritmo respiratorio y ajustarlo a la actividad física, y un larguísimo etcétera de otras actividades. En definitiva, integra todos los sistemas del cuerpo y permite que sobrevivamos.
Pero todavía tiene otra función que a menudo nos pasa desapercibida, a pesar de que está absolutamente relacionada con nuestra supervivencia. El cerebro es el órgano que permite que nuestro comportamiento se adapte al ambiente en el que vivimos, para poder sobrevivir. Y aunque esta adaptación se produce en el transcurso de toda nuestra vida, el momento más importante, absolutamente crucial, es durante la primera infancia. El motivo es simple: aunque los padres tienen mucho cuidado de sus hijos en sus primeros años de vida, tarde o temprano tienen que empezar a «espabilarse» solos. Y para hacerlo con éxito, antes deben aprender cómo deben reaccionar en función de qué esté pasando a su alrededor, para evitar peligros innecesarios y adaptarse al ambiente social y familiar donde viven. Esto es precisamente lo que hace el cerebro durante estos tres años, empaparse físicamente del ambiente donde vive esa persona y adaptar su comportamiento a ese ambiente.
Dicho de otro modo, aprende a interpretar las señales específicas del ambiente que lo rodea y ajusta las respuestas mentales a estas señales, siempre con el objetivo biológico final de favorecer su supervivencia. En biología, el instinto de supervivencia es el más arraigado de todos (solo comparable al de reproducirse). Esta adaptación queda físicamente grabada en el cerebro, y se plasma en muchas de las conexiones de la corteza, que como ya saben es donde se generan y gestionan los aspectos más complejos del comportamiento. Volviendo a la figurita de barro, el cerebro infantil «busca el grado de humedad justo para no agrietarse al hacerse mayor» (no se lo tomen al pie de la letra, el cerebro no se humedece, sino que establece las conexiones necesarias para poder incorporarse autónomamente a la sociedad). Incluso el aprendizaje «automático» de la lengua materna y de otros idiomas con los que niños y niñas estén en contacto se circunscribe a esta adaptación inicial al ambiente, dado que el lenguaje es uno de los elementos más importantes que permiten la integración al ambiente social.
Pongo un ejemplo muy ilustrativo. Se ha visto que las personas adultas que, cuando eran niñas, habían vivido en un ambiente de alta conflictividad, ya sea familiar, social, estructural, etcétera, presentan algunas conexiones en la corteza cerebral ligeramente diferentes a las que han crecido en un ambiente de relativa estabilidad. No son radicalmente diferentes, porque el patrón básico del cerebro es muy similar en todas las personas, pero sí ligeramente diferentes. En especial, y esto es lo importante, en la zona de control de las emociones. Esto hace que, ya desde pequeñas y durante toda su vida, estas personas tengan tendencia a ser mucho más impulsivas –por oposición a reflexivas–. El motivo es muy simple. Las emociones son patrones de comportamiento que se desencadenan de forma automática ante una situación que percibimos como una posible amenaza. No hay un acuerdo generalizado sobre cuántas emociones diferentes podemos generar, pero hay algunas que son absolutamente básicas y transversales, como por ejemplo el miedo, la ira, el asco y la alegría. Lo importante es que se desencadenan de forma automática. Y solo somos conscientes cuando ya se han iniciado, momento en el que las podemos reconducir si lo consideramos oportuno, pero no las podemos alterar antes. En esta tesitura, un niño que ha vivido en un ambiente de alta conflictividad ha experimentado muchas situaciones amenazadoras, que pueden suponer un peligro. Y ante un peligro potencial hay que responder de manera rápida, sin reflexionar (porque reflexionar requiere tiempo, un tiempo del que a menudo no se dispone cuando la amenaza es inminente). Hay que ser impulsivo. Y eso es lo que favorecen estas conexiones.
Imaginemos ahora que estamos cómodamente sentados en la orilla del mar leyendo este texto y de repente se ve un oso polar caminando por la playa. Automáticamente el cerebro emite una señal de alarma (un oso polar puede ser muy peligroso), a lo que hay que responder rapidísimamente. Las emociones se ponen en marcha antes de que seamos conscientes de que aquella masa blanca que se acerca es un oso polar. Si se nota miedo, que es una de las emociones primarias, se empezará a correr y a huir sin pensarlo, o alternativamente se buscará refugio detrás de una roca. Si, en cambio, los hijos están cerca y no hay tiempo para huir todos juntos, posiblemente se disparará la ira, que se asocia a la agresividad, y quizá nos enfrentaremos al oso para proteger a los hijos mientras estos huyen (o por lo menos nos interpondremos en su camino para darles más margen de tiempo). Y una vez se haya iniciado alguna de estas acciones, una vez se haya desencadenado alguno de estos comportamientos emocionales, solo entonces se será consciente. Si en vez de responder automáticamente lo hiciésemos reflexivamente y empezáramos a pensar y a valorar alternativas posibles, cuando tomásemos la decisión muy posiblemente ya no habría ninguna decisión a tomar, ya que el oso –o la amenaza que fuera– ya nos habría atacado, si esta era su intención.
En el caso que nos ocupa, el cerebro de los niños y las niñas que han crecido en ambientes de alta conflictividad se ha adaptado físicamente, a través de las conexiones que se establecen, a sobrevivir a las amenazas y a los peligros habituales, y lo ha tenido que hacer limitando la capacidad reflexiva y la habilidad para controlar las emociones, para favorecer precisamente la impulsividad. En este caso es más adaptativo, es decir, favorece más la supervivencia, ser impulsivo y dejar que las emociones campen libremente a sus anchas que controlarlas de forma reflexiva, aunque nos lleven hacia la agresividad o el miedo –o ambas cosas a la vez, que es lo que suele pasar–. En cambio, un ambiente de relativa estabilidad permite que se desarrollen más conexiones en las zonas implicadas en el pensamiento reflexivo y en el control consciente de las emociones, puesto que las amenazas son menos habituales y menos inminentes, motivo por el cual este ambiente genera personas que pueden reconducir las emociones con más facilidad.
La etapa de los 0 a los 3 años imprime buena parte del carácter y el temperamento que las personas tendrán el resto de su vida; desde el punto de vista conductual y comportamental es la etapa más crucial
de la vida de una persona.
¡Pero mucha atención, porque en esta ventana del desarrollo no se están haciendo conexiones hacia la zona del cerebro que genera las emociones! Esta zona, que se llama amígdala, se encuentra en las capas profundas del cerebro, no en la corteza. Las amígdalas –tenemos dos, una en cada hemisferio cerebral– forman parte de los llamados núcleos basales, una de las partes más primitivas del cerebro de los vertebrados. En esta etapa de la vida las amígdalas ya funcionan y generan emociones, ¡por supuesto que lo hacen! Pero los niños no las pueden controlar porque la zona de control consciente todavía se está preparando y no está suficientemente madura. De hecho, no empezará a madurar hasta la adolescencia, pero de eso ya hablaremos cuando toque. Por eso cuesta tanto consolar a los niños cuando lloran, hacerles reflexionar cuando se enfadan o hacerles estar serios cuando ríen a carcajadas. Las emociones y las respuestas emocionales se disparan solas, y les es muy difícil controlarlas.
Todo esto que estoy contando tiene dos consecuencias importantes. Por un lado, una vez hechas estas conexiones cuesta mucho deshacerlas (tenemos el cerebro «programado» de esta manera), por lo que esta etapa imprime muchísimo el carácter y el temperamento que tendremos durante el resto de nuestra vida, el carácter y el temperamento que nuestros niños y niñas tendrán el resto de su vida. Es, por consiguiente, como ya he dicho, la etapa más crucial para la vida de una persona, sin paliativos ni concesiones de ningún tipo. Por otra parte, las consecuencias en el ámbito educativo son también muy importantes. En el ejemplo que he puesto de un ambiente conflictivo, una persona poco reflexiva tendrá siempre más dificultades para aprender cosas nuevas, dado que el aprendizaje debe ser también reflexivo. No piensen, sin embargo, solo en términos de conflictividad. Este es solo un ejemplo, y lo he puesto porque he trabajado el tema de la violencia desde diversas perspectivas. Un cerebro estimulado, por ejemplo (nunca sobreestimulado, porque la sobreestimulación lleva al estrés y el estrés es el enemigo número 1 del cerebro y la educación), acabará teniendo más conexiones que un cerebro sin tantos estímulos externos; un niño querido y valorado desarrollará conexiones que lo harán sentirse más seguro y confiado a lo largo de su vida, y por tanto lo harán más capaz de amar y transmitir seguridad; un niño que vea tolerancia a su alrededor tendrá más activo el centro de gestión de la empatía (para ser tolerantes tenemos que saber ponernos «en la piel de los otros»), etcétera.
Los niños y niñas de 0 a 3 años se sienten atraídos por cualquier cosa que pase en su entorno y están atentos, para interiorizarlo todo en sus conexiones neurales y construir un cerebro que les permita adaptarse y sobrevivir en su ambiente, a través del comportamiento que manifestarán el resto de su vida.
Por eso los niños y las niñas de 0 a 3 años parece que se distraigan y se abstraigan por todo: sencillamente se sienten atraídos por cualquier cosa que suceda en su entorno y centran su atención en esas «otras» cosas, para interiorizarlo en sus conexiones neurales y construir un cerebro con las conexiones adecuadas para poder adaptarse y sobrevivir en el ambiente en que se nace y se crece, a través del comportamiento que manifestarán el resto de su vida. Parece que estén distraídos o absortos, pero no lo están: su cerebro busca y detecta cualquier novedad que haya o se produzca en su entorno, para interiorizarla y aprender de ella. De hecho, uno de los comportamientos instintivos más característicos de las personas y que se manifiesta muy intensamente en esta etapa es la llamada búsqueda de novedades.

Les propongo un pequeño «experimento». Para hacerlo necesitan a un niño que tenga entre 1 y 2 años de edad y que les conozca –porque la gracia no es que ustedes sean la novedad–, y también precisan de un objeto que el niño no haya visto nunca y que no suponga ningún peligro. Espere a que el niño esté entretenido, él solo, haciendo cualquier cosa –encajando piezas, haciendo rodar un coche, lo que sea–, y entonces, como quien no quiere la cosa, deje ese objeto en el suelo, ni demasiado cerca ni demasiado lejos de él, y continúe su camino, como si nada hubiese sucedido. ¿Sabe qué hará el niño? Tan pronto detecte el objeto, y lo hará en breve, dejará lo que estaba haciendo e irá a buscarlo. Lo cogerá, lo tocará, lo chupará –según la edad–, lo manipulará, le dará golpes… En definitiva, examinará esa «novedad» para integrarla en sus conocimientos acerca de la vida. Por eso es tan importante proporcionarles un ambiente diverso, no sobreestimulante, donde puedan ir a su aire. Debemos llevarlos al parque, a la montaña y a la playa. Que manoseen la tierra y examinen todo su entorno. Que estén con nosotros mientras hablamos con otras personas para que puedan observarlas e integrar nuestras reacciones, y que vayan literalmente empapándose de la vida, en sentido amplio.
Las experiencias vitales son cruciales, pero sin embargo nadie –o casi nadie– recuerda nada de lo que le ha sucedido antes de los tres años. Todo esto queda en el inconsciente, grabado en conexiones que no podremos recordar de forma voluntaria, lo que hace aún más difícil reconducir conductas problemáticas o desadaptativas cuyo origen se remonte a estas edades.
David Bueno es doctor en biología, profesor de genética y autor del libro Neurociencia para educadores (Barcelona: Rosa Sensat-Octaedro, 2017).