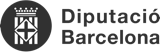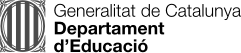Mis primeros días trabajando como aprendiz de maestra me asombré al ver que todos los niños y las niñas acudían con botas de agua.
Cuando llegamos a la etapa adulta, sin premeditaciones, nos embarcamos en una aventura totalmente desconocida, en la que los mapas están vagamente escritos, pero en los que la sociedad ha tallado clara y rígidamente el perfil idóneo de los navegantes. Como adultos, en dicha ardua travesía deberemos responder de la forma más madura, racional y fuerte posible. El nido hogareño queda atrás. El refugio en el cual nos formamos como individuos nos abre las puertas, abandonando la puerilidad, que allí permanecerá eternamente encapsulada.
Los miedos, la experimentación, las primeras veces y la fragilidad quedan en un segundo plano, el cual escasas veces mostraremos. Perdemos referentes y apoyos por el camino, debido a la oxidación innegable de aquellos adultos –ya ancianos– de los que algún día aprendimos. No obstante, apenas contamos con tiempo para lamentar la pérdida, puesto que el tiempo avanza vertiginosamente. Todo fluye distinto: los meses son días y los años, suspiros. Por alguna razón, parece como si dicha magnitud física mutase con el paso de la misma.
Pocas veces nos paramos a observar la lluvia caer del cielo. El olor de la hierba mojada, los charcos que se forman en los socavones del asfalto que un día venció, el sonido de las finas gotas y su retintín placentero sobre la ciudad ajetreada, forman ya parte de un segundo plano en nuestras vidas adultas. Siendo parte del atrezo, el tiempo y la experiencia han hecho que ya no lo apreciemos en su máximo esplendor.
Hablo de la lluvia porque aquí en el norte es fiel invitada. Así pues, cuanto mayor es su presencia menos valoramos su llegada.
Mis primeros días trabajando como aprendiz de maestra me asombré al ver que todos los niños y las niñas acudían con botas de agua. Al comenzar la clase, uno de los pequeños se sentó a mi lado y me dijo:
–¿Te gustan mis botas de agua, profe?
–Son preciosas –le contesté.
–¿Por qué tú no llevas? ¿Ya no saltas sobre los charcos? –insinuó mientras miraba mis pies.
–Los mayores ya no hacemos eso.
–Pues yo no quiero hacerme mayor –dijo arrugando el ceño.
El niño se sentó con sus compañeros en la alfombra mientras, perpleja, me quedaba a escasos metros de ellos. Mi mente no paraba de divagar ante tal respuesta. Yo también, al igual que muchos otros, tuve prisa por hacerme mayor. Aquel día no supe si realmente había hecho bien en querer crecer tan deprisa.
Al salir al patio, los niños y las niñas corrieron hacia todas las direcciones que ofrecía el terreno. Había llovido durante toda la semana; la tierra estaba húmeda y los caracoles poblaban los límites de cemento del patio.
Por primera vez desde que soy adulta, pude tomarme el tiempo para observar la sencillez de la discreción. Lo cotidiano en su máximo esplendor. Los niños vivían ese espacio temporal como verdadero placer. Era la misma escena de todos los días, pero una esencia de júbilo la inundaba. Todos tenían las mejillas sonrojadas y las rodillas llenas de barro. Algunos saltaban en los charcos por turnos; otros observaban los caracoles mientras chillaban cuando descubrían cómo se deslizaban por las paredes.
Algunos maestros, apabullados, corrían detrás regañando a aquellos niños que se habían manchado la ropa. Los miembros de las familias que supuestamente se molestarían a posteriori eran motivo de dolores de cabeza que se querían evitar.
Uno de los niños que más regañinas solía coleccionar me ofreció jugar con él a esconder un tesoro. Tenía las manos manchadas de tierra y su chaqueta empapada. Había desaparecido entre la multitud. En vez de actuar con la compostura del buen hacer que se espera de «una adulta», dejé de lado mi serio semblante y me dispuse a enterrar unas hojas secas doradas con aquel niño, como si de una fortuna se tratase. En el camino, encontramos varios gusanos que nos dieron la bienvenida a través de la tierra batida y sentí cómo mis manos mojadas volvían a recordar las sensaciones infantiles que habían quedado guardadas en algún lugar de mi memoria.
En muchos años, fue la primera vez que me sentí liberada de las limitaciones adultas que ya tomaron lugar en mi vida. Experimenté de nuevo la magia de explorar y de sentir, la sensación de mancharse sin pensar. Al volver a casa, busqué mis botas de agua, que, presas del paso del tiempo, estaban inundadas de polvo en el armario. Desde entonces, no volví a ver los días de lluvia de la misma manera.
Cuando somos adultos, y especialmente cuando somos maestros y maestras, contamos con la gran responsabilidad de formar cientos de criaturas que pasarán por nuestras clases. Se espera que seamos nosotros los que mostremos los verdaderos conocimientos estipulados curricularmente, con precisión, determinación y poco margen de error. Se alza sobre nuestros hombros la peliaguda tarea de educar «a los ciudadanos del futuro», sin tener en cuenta que, realmente, ellos ya son ciudadanos. Se tiende a mostrar una concepción muy pasiva del poder que tiene un infante sobre los adultos. Muchas veces erramos en concebir la educación como «unidireccional». Los adultos cometemos el error de escuchar pocas veces a los niños y las niñas. Quizás precisamente eso es lo que hace que recordemos con añoranza nuestra infancia, pero que, a su vez, creamos que estamos «por encima de ellos» una vez nos hemos despojado de la inocencia propia de dicha etapa. ¿Y si es precisamente esa inocencia la que hace que nos mantengamos terrenales?
Kafka ya lo vaticinó: «La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquier persona que mantiene la capacidad de ver la belleza no envejece».
Al entrar en una clase, todos esos «ojitos» posados sobre el maestro esperan que seamos nosotros su brújula ante el mundo. Buscan en los educadores la seguridad para avanzar de la mano ante lo desconocido. Somos adultos; somos sus referentes y, a su vez, el afecto siempre debe estar presente para que confíen en nosotros a la hora de embarcarse todas las mañanas en una nueva aventura. Nos imitarán, se fijarán en nosotros y nos mostrarán heurísticamente los miles de incógnitas que rodean su existencia.
Pero, ¿cómo explicamos a todos esos niños y niñas que, a los adultos, aún nos queda mucho por aprender de ellos? ¿Cómo les explicamos que ni siquiera nosotros contamos con esa ansiada brújula que nos guíe férreamente entre los múltiples senderos posibles de la vida?
Precisamente es esa incertidumbre, ese desdén hacia lo conocido y esa excesiva preocupación por los «menesteres adultos» lo que hace que perdamos el rumbo de lo que verdaderamente importa. Nos desconecta de los placeres más simples, de la felicidad mundana. ¿Cómo vamos a formar a infantes en nuestra clase si nosotros hace tiempo que nos perdimos? ¿Cómo vamos a poder conectar con ellos, con sus verdaderas inquietudes y necesidades?
Los adultos tendemos a ignorar el hecho de que la vida es cíclica; de que comenzamos siendo niños y terminamos siendo «niños», pero con arrugas. Es paradójico que, cuanto más mayor se hace uno, más se vuelvan a valorar las pequeñas cosas. Nos volvemos humildes de nuevo ante el mundo. ¿Quizás es porque sabemos que no somos eternos?
Cuando retornamos a la vulnerabilidad es cuando volvemos al punto más «simple», más complejo y más pleno del ser humano. Es paradójico, a su vez, que siendo adultos muchas veces tendamos a retornar momentáneamente a esa fragilidad en momentos concretos, cuando estamos con nuestros padres, con alguien a quien queremos o cuando nos llaman por un mote cariñoso que nos sonrojaba y que hacía años que no escuchábamos. Ahí, volvemos a ser frágiles. Ahí, el tiempo parece detenerse mientras nuestra memoria viaja. Mientras tanto, seguiremos siendo adultos hasta que la vida nos recuerde que no somos invencibles, que el tiempo pasa para todos.
Por ello tenemos la suerte, siendo maestras, de poder tocar con los pies en el suelo cuando entramos en una clase. De poder quitarnos ese corsé adulto que tanto intenta oprimirnos en el día a día. Se nos permite dejar la coraza fuera del aula, sentarnos a conectar con esas mentes tan pequeñas y tan brillantes. No nos juzgan. Nos podemos volver humildes y sucumbir ante la forma de entender el mundo que nuestros niños y niñas nos muestran. Eso es lo que hace a esta profesión especial. Nos permite reexplorar aquello que interrumpimos cuando nos hicimos mayores, volver a jugar sin miedo, volver a recordar, volver a investigar, volver a preguntarnos las cuestiones menos esperadas. Seremos los referentes de nuestras criaturas, pero ellas también lo serán para nosotros.
Cuando nos demos cuenta de la suerte que tenemos, y nos demos la oportunidad de escuchar más, aprenderemos más de ellos. Seremos más humanos, reconectaremos con nuestro niño interior y, por ende, seremos mejores maestras. Al fin y al cabo, esos pequeños tienen la suerte de contar aún con una inocencia preciada y mágica que nos hará replantearnos si realmente hicimos bien en abandonarla. No apaguemos a nuestros estudiantes, encendámonos con ellos.
Hasta entonces, veremos cómo pasa el tiempo, ignoraremos el tiempo que hace al salir de casa y seguiremos fingiendo que lo sabemos todo, cuando no sabemos nada. Por ello, debemos darnos prisa antes de que perdamos más vida. Como decía Hector Berlioz: «El tiempo es nuestro mejor maestro en la vida». Gracias a ese tiempo puedo escribir hasta hoy esta reflexión.
Susana Juárez García, estudiante de la Facultad de Educación de Cantabria.
susana5juarezgarcia@gmail.com